
Por Iroel Sánchez
Por estos días se ha hablado mucho del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Es así, desde los discursos de numerosos jefes de Estado en la Asamblea general de la ONU a The New York Times,
pasando por los argumentos que los medios de comunicación cubanos
acostumbran a dar, basados en los enormes daños que esa añeja política
estadounidense ocasiona a la vida económica y social cubana. El mundo ha vuelto a votar abrumadoramente en la ONU -por ocasión número 23- contra esa política de castigo hacia un país entero por rebelarse contra la dominación de Washington.
A pesar de ello, en las redes aparecen
cada vez más personas que igualan la dimensión de esa agresión contra la
soberanía cubana con lo que llaman “autobloqueo” o “segundo bloqueo”.
Así suele denominarse a las trabas burocráticas, administrativas y
deficiencias de todo tipo que lastran el funcionamiento de las
instituciones isleñas y que tratan de enfrentarse con las
transformaciones que -luego de un amplio proceso de discusión popular-
derivaron en los Lineamientos de la Política Económica y Social de la Revolución, aprobados en el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba.
Al calor de esas transformaciones,
dirigidas entre otras cosas a combatir esas deficiencias pero también a
atenuar los efectos de las políticas de acoso diseñadas en Washington,
empieza a manifestarse un “tercer bloqueo”, como tal vez lo llamarían
quienes igualan las deficiencias internas a la agresión estadounidense.
Lo sufren los sectores más humildes de la población al depender, en su
acceso a parte de los alimentos, de quienes especulan de manera
creciente con productos que forman parte de la dieta tradicional del
cubano.
Así se pudo apreciar en el segmento Cuba dice
del Noticiero Nacional de Televisión, dedicado a los precios de los
productos del agro. Si el bloqueo yanqui puede hasta triplicar el costo
de servicios, medicamentos, alimentos y dispostivos educativos
especiales como máquinas Braille para
el aprendizaje de niños ciegos, los especuladores criollos multiplican
hasta diez veces el precio de pepinos, frijoles y otros alimentos, y lo
confiesan a las cámaras de la televisión sin que les tiemble la voz. Son
las reglas del “juego” que supuestamente resolverá nuestros problemas,
permitiendo comprar a un precio y vender a otro varias veces superior
por incorporar el valor de trasladar unos pocos kilómetros una
mercancía.
¿Es eso eficiencia y aumento de la
productividad del trabajo? Ya suele haber alrededor de una carretilla
que vende viandas y hortalizas hasta dos ayudantes ¿quién paga esa
“plantilla inflada” sino el precio especulativo y generalmente
prohibitivo para las mayorías?
Como intuyo que de inmediato aparecerá
alguien denunciando que el estado cubano hace algo parecido con las
llamadas tiendas de recaudación de divisas (TRD), al
aplicar un impuesto sobre las ventas que, en la mayoría de las
ocasiones, más que duplica los costos de los productos, recuerdo que las
ganancias de ese proceder -creado cuando apenas un 21% de los cubanos
accedía a ese mercado y hoy a todas luces necesitado de un
replanteamiento en una realidad muy diferente- se destina a una política
de redistribución de los ingresos captados en las TRD a favor de toda
la sociedad. Esa política, reitero, hoy necesitada urgentemente de
ajustes, posibilitó el acceso de la mayoría a productos y servicios
básicos en moneda nacional, muchas veces subsidiados, en los peores
momentos de nuestra economía.
Pero, ¿a dónde que no sea a su bolsillo, y
al disgusto del pueblo, aporta el que acapara un alimento para venderlo
mucho más caro cuando sea escaso, o el que prefiere dejar que se
deteriore a bajarle el precio?¿No son esas las mismas prácticas que
condenamos en los foros internacionales cuando son ejecutadas por
empresas transnacionales?
El intermediario es una figura
imprescindible en el nuevo escenario económico cubano pero el
especulador y el agiotista no. Las regulaciones que estimularon la
reaparición del primero deberían hacer imposible que se convierta en lo
segundo. O terminará pagando la responsabilidad, con el consiguiente
costo político, el estado revolucionario.
Según la Oficina Nacional de
Estadísticas, la producción agropecuaria creció en el primer semestre de
2014 un 17% y los precios de esos mismos productos de cara al
consumidor un 4%. Las teorías que llevamos décadas escuchando dicen que
debe aumentar la producción para que bajen los precios pero según se nos
explica ahora no es tan así. Han aparecido nuevos actores -gastronomía
no estatal, ventas directas al turismo, etc- que consumen parte de lo
que antes iba al mercado aunque a la vez ha disminuido ostensiblemente
el consumo social como el destinado a los estudiantes que estaban
internos en las escuelas en el campo y hoy estudian en las ciudades.
¿Qué pasa entonces? La prensa a veces trata de explicarlo pero sin que
los responsables de la nueva política den la cara. Se desacreditan
entonces la prensa y la política del mismo estado que contra viento y
marea lleva decenios haciendo malabares para garantizar niveles de
alimentación básicos a cada uno de los cubanos.
Se insiste en que lo que está sucediendo
con el sistema de comercialización agropecuaria de las provincias La
Habana, Artemisa y Mayabeque es un experimento que apenas lleva un año.
Pero la comida a la mesa hay que llevarla todos los días y un año tiene
365 de esos períodos de 24 horas. Cada uno de ellos en que, por factores
subjetivos, los cubanos que han aceptado carencias y sacrificios en
nombre de la unidad y la soberanía ven que estos aumentan, no por las
agresiones del enemigo histórico de la nación sino por el actuar impune
de un grupo de especuladores, siembra dudas y escepticismo sobre la
efectividad de las transformaciones que se están impulsando entre
quienes deben estar entre sus principales defensores: los trabajadores
de la economía estatal y los sectores más humildes de la población como
los jubilados y pensionados.
En esas dificultades busca audiencia un
discurso que -a semejanza de lo sucedido en la ex URSS y los países del
este de Europa- ante las dificultades económicas exige más velocidad y
menos regulación en dirección al mercado, a la vez que busca unir
cambios económicos y políticos. Sin embargo, un silenciado estudio de Emily Morris sobre la evolución de esas economías en comparación con Cuba, publicado en la revista New Left Review, demuestra que la Isla creció más en su PIB
y mejoró más sus indicadores sociales que el conjunto de países
pertenecientes al CAME en el período entre 1990 y 2013. Estos son los
datos que nadie mira:
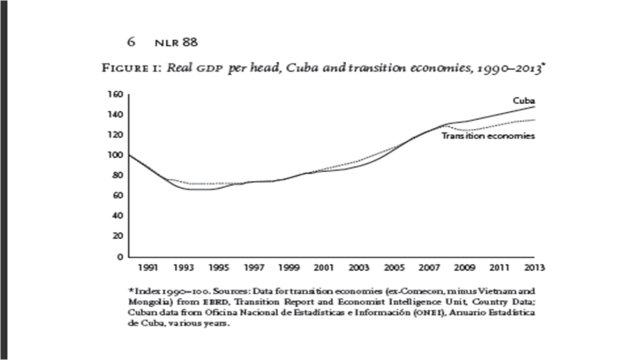
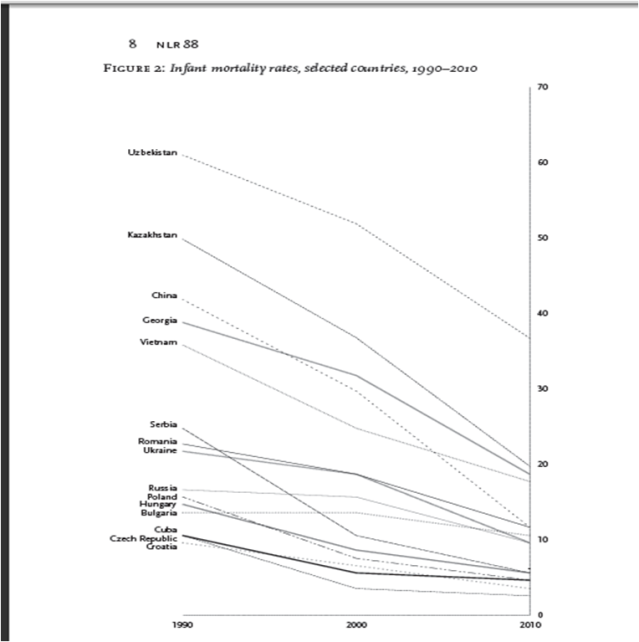

Dice Morris:
“Estos resultados se
han pasado por alto en gran medida por la corriente principal de
comentaristas especializados fuera de la isla, un campo que está en gran
parte con sede y financiado en Estados Unidos, y abrumadoramente
dominado por emigrados “cubanólogos”, como se han llamado a sí mismos,
profundamente hostiles al régimen de La Habana. Las principales figuras
desde la década de 1970 han incluido a Carmelo Mesa -Lago de la
Universidad de Pittsburgh , “el Decano de Estudios de Cuba” y autor de
más de treinta libros, y su frecuente co-autor Jorge Pérez-López,
director de asuntos económicos internacionales para el Departamento de
Trabajo de Estados Unidos, un negociador clave del ALCA y la cabeza en
muchos años de servicio de la Asociación para el Estudio de la Economía
Cubana. La publicación anual de la Asociación para el Estudio de la
Economía Cubana (ASCE), Cuba in Transition, publicada desde
Miami, ofreció una serie de planes para la reestructuración de la
economía de la isla siguiendo líneas capitalistas. Como el título de su
revista sugiere, los cubanólogos operaron dentro de los supuestos de la
“economía en transición ” , que surgió como una rama de la economía del
desarrollo en la década de 1990 para gestionar la apertura de los
antiguos países del CAME al capital occidental. Este modelo, a su vez se
basó en el marco del Consenso de Washington, que había cristalizado
alrededor de las reformas neoliberales impuestas a los países
latinoamericanos endeudados por el FMI y el Banco Mundial en la década
de 1980. Sus prescripciones de políticas centradas en la apertura de la
economía a los flujos mundiales de capital, la privatización de activos
estatales, la desregulación de precios y salarios y recortar el gasto
social, el programa implementado a través de Europa Central y Oriental,
así como gran parte de la antigua Unión Soviética, por tecnócratas y
asesores del FMI, el Banco Mundial, el BERD, la USAID y otras instituciones internacionales. Entre los primeros en ese campo estaba el declaradamente hayekiano El camino hacia una economía libre
(1990) de János Kornai; dentro de unos años una industria floreciente
de la “transición” que celebró como un axioma que había una sola ruta a
seguir, desde la economía socialista planificada estatal al capitalismo
de libre mercado, se había desarrollado. La resistencia no sólo era
inútil sino costosa, las reformas parciales fueron “condenadas al
fracaso”. Cuando los “países en transición ” se hundieron en la recesión
a partir de 1990, sus dificultades fueron atribuidas a la tibieza de sus élites políticas: ‘velocidad y escala’ estaban en la esencia; eso era lo imprescindible para aprovechar la “política extraordinaria” de la época.
Cualquier semejanza con los llamados a acelerar la velocidad de los cambios y aplicar “un shock“ y la acusación de “lenta, tibia y parcial“
que leemos frecuentemente en los medios sobre la transformación en
curso en Cuba ¿será casualidad? Volviendo sobre lo que dice Emily Morris
en su ensayo Cuba unexpected:
“Debates internos sobre
la política económica han sido en gran medida invisibles para los
observadores extranjeros, incluyendo los cubanólogos asentados en
Estados Unidos. En parte, esto se debe a lo cerrado del proceso político
en Cuba y el control estatal de los medios de comunicación, dejando a
muchos comentaristas externos depender grandemente de rumores de lo que
llegan a los EE.UU. y se derivan
de informes selectivos por parte de grupos disidentes, ya sea
financiados por organizaciones de emigrados o programas de Estados
Unidos y sirven principalmente para confirmar prejuicios consensados.
Los complejos procesos de discusión, formulación y adaptación de
políticas, en los que las preferencias de los líderes no siempre
prevalecen, se han cerrado a los extranjeros. Además de las rondas
constantes de las reuniones en el barrio, los niveles regionales y
nacionales estructurados por el sistema de Poder Popular, ha habido
debates en curso entre los economistas que se alimentan en los debates
de política.”
Esos “comentaristas externos” afiliados
al Consenso de Washington son venerados como gurúes en algunos espacios,
incluyendo foros nacionales. Un libro sobre la economía cubana de
Carmelo Mesa Lago que ha sido convertido por medios como ABC, El País y Diario de Cuba en la Biblia para leer las transformaciones en Cuba fue presentado como garantía de “objetividad, balance y equilibrio” en marzo pasado en La Habana, en un evento organizado con patrocinio del gobierno del Primer Ministro noruego Jens Stoltenberg, actual Secretario General de la OTAN.
Entre sus aliados locales, quizás por
ahora inconscientes, están los pichones de oligarcas que ya controlan
redes de distribución de alimentos o quienes asociados a medios de
comunicación pagados desde el extranjero nos preparan culturalmente para
aceptar el futuro que creen les vamos a regalar. Sienten que -a pesar
del “teque del bloqueo”- ya les toca pertenecer a un país idílico donde
solo existe la clase media con salarios altos, internet y viajes
trasatlánticos y se ofenden cuando la prensa de la Revolución denuncia
el agiotismo -que ellos sí pueden pagar- porque para realizar sus
aspiraciones les conviene que entreguemos el país a los que sólo piensan
en su bolsillo.
El diario Juventud rebelde ha
demostrado que si antes se pudrían los cultivos en los campos por
mecanismos burocráticos voluntaristas ahora pasa algo similar cuando
-siguiendo a Adam Smith- todos los que intervienen en el proceso del surco a la tarima quieren ganar más vendiendo menos y pierde la mayoría.
La insostenible ineficiencia anterior
garantizaba a Cuba ser el país con menos desnutrición de América Latina,
¿podrá garantizarlo la extraña eficiencia que prefiere pudrir los
alimentos a bajarle el precio? De un experimento surgió Frankenstein y
terminó volviéndose contra su creador. Tomemos las medidas a tiempo para
que no nos suceda lo mismo. No soy especialista en economía pero creo
que con un poco de información y alguna regulación podría cambiar algo.
Los que ejecutan las transformaciones deben ver en la comunicación un
aliado para que aquellas sigan el curso previsto y también una
posibilidad de alerta ante las afectaciones a las bases sociales de la
Revolución.
Tal vez publicar diariamente en nuestros
medios de comunicación los precios a que se comercializan los productos
de más alto consumo popular en el mercado mayorista El Trigal
y el precio al que se venden por los productores a pie de surco
ayudaría a establecer un límite de relación entre esas cifras y el
precio minorista de cara a la población que nunca debiera ir más allá de
duplicar los primeros.
Llevamos más de cincuenta años luchando
contra el bloqueo yanqui que tiene hoy -gracias a nuestra resistencia-
más enemigos que nunca dentro y fuera de EE.UU.
Contra las deficiencias y limitaciones de nuestro sistema económico y
social hay un programa de implementación de las medidas que el pueblo
discutió y apoyó. Pero ya es hora de hacer algo contra las miserias
humanas que se aprovechan de ambas cosas y empujan a favor de los amigos
cubanos del Consenso de Washington.


No hay comentarios:
Publicar un comentario